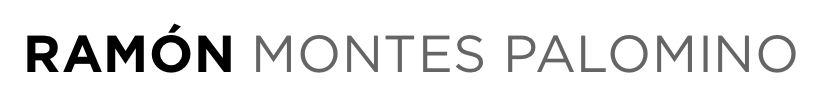Suecia: Donde la soledad florece como el musgo entre las piedras
Viajar a Suecia fue como abrir un libro en blanco y dejar que la nieve escribiera la primera frase. Hay en este país una sobriedad que no pesa, una belleza contenida, casi tímida, que se revela sólo a quien sabe esperar.
Recuerdo llegar a Estocolmo y pensar que pocas ciudades tienen el coraje de construirse sobre el agua. Sus islas, unidas por puentes que parecen suspiros congelados, son testimonio de una arquitectura que respeta el silencio del paisaje. Me perdí entre las calles de Gamla Stan, con fachadas color ocre que parecían conservar el eco de siglos pasados. Allí, en una pequeña librería frente al callejón más estrecho de la ciudad, compré una edición antigua de Tranströmer. Leerlo en su tierra fue como escuchar al país hablar desde sus raíces más hondas.
Después viajé hacia el sur, por carreteras limpias que cruzaban bosques interminables y lagos dormidos. En un tren camino a Malmö, vi al invierno hacerse espejo sobre el campo. La gente hablaba poco, como si entendieran que no todo necesita ser dicho. Yo también callé. A veces, uno viaja no para conocer un lugar, sino para escuchar lo que uno mismo ha estado evitando.
En una pequeña cabaña en las afueras, una familia me invitó a un fika. Café fuerte, pan de canela, y una conversación serena que no buscaba impresionar. Me hablaron de los veranos breves, de los inviernos largos, y de cómo en Suecia todo florece a su tiempo. Me sentí profundamente cómodo con esa idea.
Suecia no seduce con excesos, sino con detalles: una lámpara encendida en la ventana, un muelle vacío bajo la neblina, una canción de ABBA que suena en una radio lejana sin ironía.
Aquí aprendí la palabra lagom —ni mucho, ni poco, justo lo necesario— y entendí que hay países donde escribir no se trata de acumular palabras, sino de elegir las que de verdad hacen falta.
Ramón Montes Palomino

Suecia
Suecia
Suecia
Suecia